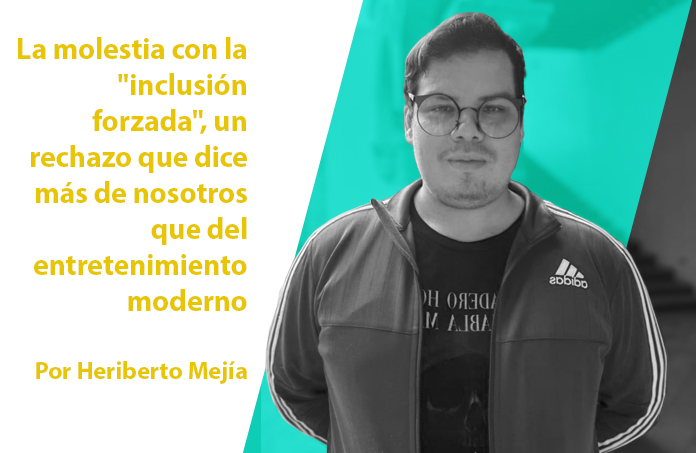Por Heriberto Mejía Cruz
Sé que no es del todo correcto apoyar la opinión del meme que se pone al final de la columna (aunque, en el fondo, ese chiste me parece que tiene mucho de verdad), pues parte de mí entiende ese “sentido común” que critica lo que algunos llaman “inclusión forzada” en el cine y las series. Pareciera que, cuando un personaje deja de ser un objeto de consumo, es decir, cuando ya no genera “placer”, ya sea por medio de fantasías eróticas (como un actor o actriz hiperatractivo) o gracioso (como un estereotipo caricaturesco), automáticamente enfrenta el rechazo y hasta la hostilidad de una gran parte del público.
Y me parece muy curioso, pues pareciera que al gusto de las mayorías les encantaría que todos los papeles los interpreten actores como Henry Cavill o Scarlett Johansson, quienes rostros y cuerpos encarnan una belleza casi inalcanzable e idealizada. Sin embargo, cuando aparecen personajes más diversos (a veces incluso más parecidos físicamente a las mayorías que los critican), la reacción suele ser de incomodidad o incluso desprecio.
¿Pero por qué ocurre esto? Podría ser que, al vernos reflejados en personajes que no cumplen con los estándares “hollywoodenses” de “perfección”, sentimos algo a lo que yo denomino “molesta familiaridad” (Desconozco si el termino ya existe o es abordado por alguien más), produciéndonos una sensación de malestar similar a la que sentimos al ver algo desagradable en nosotros mismos al mirarnos al espejo en un mal día. Es más fácil consumir fantasías inalcanzables, que enfrentar representaciones que, de algún modo, nos recuerdan nuestra propia realidad (con sus imperfecciones y complejidades).
Pero hay algo más profundo, el entretenimiento siempre ha funcionado como un escape, y hoy, en el capitalismo tardío (y decadente), ese escape es más necesario que nunca. Con una vida cada vez más encarecida, con viviendas inalcanzables, salarios que no cubren lo básico (como la existencia), y las necesidades que nos dan certidumbres como el iniciar una familia son pospuestas , hasta que se alcance el “éxito económico” (o por lo menos la estabilidad), todo esto en un sistema donde según Joseph Stiglitz (premio nobel de economía), “El 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo que hagan, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente de que hagan o no mérito para ello”. Y quizá por eso el cine y las series ofrecen un refugio donde todo es más sencillo, más estilizado, más controlado y por consiguiente más alejada de esta realidad que nos atormenta cotidianamente (Y que a veces ni siquiera notamos de donde proviene el problema).
Pero ¿Qué pasa cuando ese “espacio de evasión” empieza a recordarnos, aunque sea mínimamente, los problemas que queremos olvidar? Las tensiones de pareja por dinero, la imposibilidad de criar hijos en condiciones dignas o la angustia de un futuro inestable; todo aquello que dejamos fuera de la pantalla, porque el entretenimiento, en el fondo, es el último lugar donde aún podemos fingir que el sistema no nos está aplastando.
Y vale la pena preguntarse, ¿Realmente nos molesta la “inclusión”, o nos molesta que el entretenimiento ya no nos permita evadirnos tanto de la crudeza material que el capitalismo nos impone?
Lo que conecta con el caso de The Last of Us, donde la actriz que interpreta a Ellie no se parece físicamente a su contraparte del videojuego (basada en Ellen Page). Lo que irritó a muchos fanáticos, a pesar de que su actuación captura perfectamente la esencia del personaje. Lo que termina por revelear otro fenómeno que llama mi atención y me hace preguntar si ¿Hemos hemos desarrollado lazos afectivos con nuestros productos de consumo, hasta el punto de sentir que nos “pertenecen”?.
Recordando polémicas como la que surgió en torno a la película Lightyear, donde una escena mostraba un beso entre dos mujeres. Algunos alegaron que “era difícil explicárselo a los niños”, como si las relaciones homosexuales fueran un concepto ajeno a la realidad (a pesar de que la pornografía lésbica es uno de los géneros más consumidos).
Lo que me hace concluir que el verdadero problema no es la inclusión, sino lo que nos obliga a confrontar. Al final, el rechazo a la “inclusión forzada” podría ser, en realidad, un rechazo a que el entretenimiento deje de ser un refugio perfecto. Cuando la pantalla nos muestra diversidad, desigualdad o realidades incómodas, nos recuerda que, fuera de la ficción, el mundo sigue siendo un lugar profundamente injusto. Y eso, quizás, es lo que más nos duele.
La “eterna adolescencia” como herramienta del capitalismo tardío